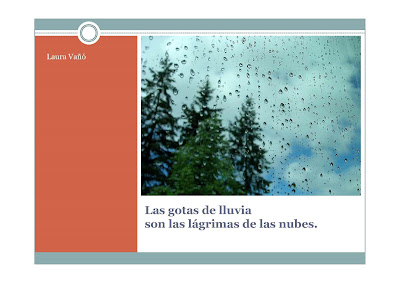Pasó este mes menguante sin una sola palabra para este cuaderno. He meditado sobre el sentido de su existencia.
Pensé que no estaba cumpliendo el
fin para el que nació, y pensé que había llegado a su
fin.Los alumnos, definitivamente, no visitan este Blog. Los espacios para comentarios están yermos (salvo alguna adorable voz amiga que aflora discreta para animarme... Gracias). A punto de echar ya el cierre, amanece un día soleado y recojo mis ganas para saltar a la siguiente casilla del alfabeto: la F.
Replanteo la
finalidad de este sitio y abro de nuevo esta ventana de par en par, para que os asoméis l@s que no andáis angustiad@s por el estudio, las metas, los exámenes, las prisas: compañer@s que queráis recrearos en estos pequeños "lugares comunes" que se descuelgan entre las líneas de un libro, o que saltan al aire en nuestras conversaciones.
L@s alumn@s que se atrevan a entrar aquí, seran igualmente bienvenidos.
Y ahora, el artículo.
 Familia léxica
Familia léxicaDel mismo modo que ocurre con nuestros cosanguíneos, las palabras que comparten la base de su significado, el rasgo de identidad esencial, básico, se agrupan formando familias. La parte común que alberga el significado es el LEXEMA. Este es invariable. Los elementos diferenciadores del significado y que hacen variar su forma y/o categoría gramatical son los MORFEMAS.
Estos últimos pueden aparecer delante (
prefijos) o detrás (
sufijos) del lexema, entre lexema y sufijos (infijos o interfijos) e incluso combinarse entre sí para formar palabras nuevas. Este procedimiento, que es el más habitual, es la
derivación: - familia - familiar - familiaridad - familiarizarse...
- feliz - felicidad - felicitar - felizmente - infeliz - infelicidad - felicitación...
Gracias a ello, podemos, a partir de un número limitado de elementos, ampliar infinitamente (al menos en teoría) el léxico de una lengua (segunda articulación del lenguaje, según Martinet). Claro que hay otras posibilidades: combinar lexemas (composición), ambos procedimientos a la vez (parasíntesis) o las económicas siglas y acortamientos de palabras.
Las familias léxicas nos ayudan a crear significados nuevos, pero también a indagar sobre los más antiguos, gracias al parentesco. Hallar los rasgos comunes del significado nos acerca al origen, al abolengo, es decir, a la etimología de las palabras.
Nada mejor para comprobarlo que pasearse por el Diccionario de Uso María Moliner. En él se combina la ordenación alfabética con la agrupación por familia léxica del vocabulario en uso de la Lengua Española, incluyendo voces dialectales históricas y contemporáneas, así como del español de América.
Abridlo por la letra F: fa- Raíz del latín "fari", hablar, derivado del griego "phemí", íd. de la misma raíz que "phaino", brillar.
Y detrás del consabido "
Véase", aparece el séquito de hermanos y hermanas, primos y primas, sobrinos, sobrinas y demás parientes cercanos y lejanos:
"fablar, fábula, facundo, fama, fantoche, fasto, fatuo, fem-, fen-, hablar, hado; afable, afamar, afasia, afemia, confesar, difamar, disfasia, eufemismo, inefable, infame, infante, nefando, nefario, nefasto, prefacio, profesar, profesor, profeta; y la enigmática
gazafatón.¿A que es sorprendente encontrar reunidas todas estas palabras bajo el mismo árbol genealógico?
Sin duda, un diccionario para tener en casa y para aprender más allá de las definiciones.